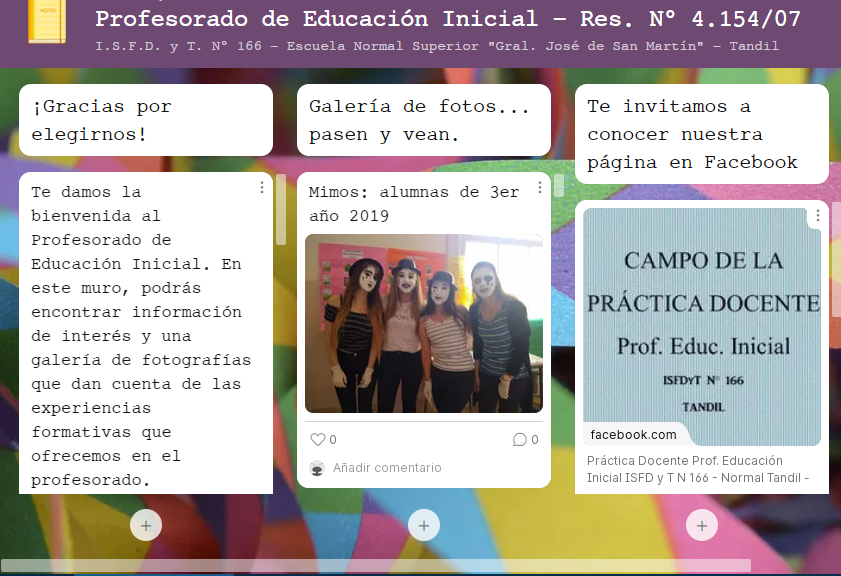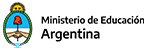Los docentes en formación
Los estudiantes que aspiran a ser docentes poseen ya una biografía escolar que los condiciona en su
proceso de formación como docentes. A lo largo de esa biografía han internalizado un imaginario y
una serie de prácticas que caracterizan a la docencia. La institución escolar ha nutrido y configurado el imaginario docente, instituyendo en ellas y ellos significaciones que tienden generalmente a
la reproducción de la escuela tal como es y que quedan marcadas en los docentes en formación. En
la experiencia escolar previa, la relación docente-alumno/a también ha sido productiva en cuanto a
la fijación de determinadas prácticas, lugares, posicionamientos y significaciones sobre la docencia.
Cada docente en formación se va constituyendo con relación a sus “identificaciones formadoras”;
se ha identificado con algún o algunos docentes, y ha negado o rechazado la imagen y la forma de
desempeñar la docencia de otros. Esto permite observar cómo el habitus resulta de la inscripción en
el cuerpo del docente de un discurso sobre la práctica docente, que desemboca en una implicación en
la “naturalidad” de su rol (cf. Huergo, 1997).
También el imaginario docente suele superponer a los hechos una imagen deseada, que frecuentemente
es la imagen que se expresa en el discurso. Esa imagen es la que hace que difiera el modo de verse el
docente en formación, de reflejarse y de concebirse, con respecto al modo de ser cotidiano, muchas
veces inscripto en ciertos lemas o en ciertas actuaciones rituales,16 que se experimentan como naturales, y en rutinas más o menos estables que caracterizan la práctica escolar.
Los futuros alumnos/as de los docentes en formación
El concepto de “infancia” es una construcción histórica que se ha ido configurando en un proceso
que tiene como punto de partida a la modernidad y que llega hasta nuestros días. En la modernidad
es donde la infancia comenzó a ser caracterizada y diferenciada del adulto y esta caracterización se
centró en su estado de “incompletud”, “lo que la convirtió en la etapa educativa por excelencia”.18
También la escuela es un producto de la modernidad y este nacimiento simultáneo no es casual: la
escuela surgió para “dominar y encauzar la naturaleza infantil”.19 De esta forma, ella se constituyó en
la institución encargada de disciplinar, socializar y “completar” a los infantes y aparece la figura de
“alumno/a”. La escuela construyó un modelo de lo que es un “buen alumno/a”, un “buen compañero”,
un “buen niño/a”, todos ellos ligados a la obediencia y la sumisión al adulto.
La representación de infancia construida desde la escuela de la modernidad nos presenta un niño/a
como un ser inmaduro y subordinado a los adultos, a quien es necesario tutelar. En consecuencia, sus
pensamientos, opiniones, ideas, inquietudes no resultan relevantes. El docente ocupa el lugar del “que
sabe y enseña” y el niño/a y la niña el del “que no sabe y aprende”. Por eso la obediencia, la atención
y el buen comportamiento tuvieron un lugar de privilegio en la escuela.
La multiplicación y la densificación cotidiana de las tecnologías comunicativas y de la información
generan nuevos lenguajes y escrituras que las tecnologías catalizan y desarrollan. Esto hace reconocible entre los niños/as y los jóvenes, diversas empatías cognitivas y expresivas con las tecnologías,
y nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano y lo cercano.
Se trata de una experiencia cultural nueva, o como Walter Benjamin lo llamó, un nuevo sensorium,
unos nuevos modos de percibir y de sentir, de oír y de ver, que en muchos aspectos choca y rompe
con el sensorium de los adultos (cf. Martín-Barbero, 2002).
Todo esto no significa desconocer que frente a un contexto cada vez más globalizado, se corrobora
el avance de los procesos de exclusión urbana que afectan y condicionan la constitución de niñas y
niños como sujetos de derecho. Ante estos mecanismos de exclusión, la escuela puede recuperar las
múltiples articulaciones entre educación y pobreza y producir condiciones de inclusión para quienes
habitan en los bordes. Reconocer los contextos de pobreza contribuye a comprender y develar las
relaciones de desigualdad en las que estos sujetos pugnan por ser incluidos, reconocidos y nominados
(cf. Redondo, 2004).